Si uno se pasea por redes sociales, canales de vídeo o incluso por la Wikipedia, encontrará siempre la misma cantinela: Amaro Pargo, corsario ejemplar, arrebatando barcos al enemigo gracias a su patente de corso y entregándolos a la Corona como gran héroe español. Una historia repetida hasta la saciedad, adornada con titulares en medios como La Razón, ABC o El Español, que presentan al tinerfeño como “el corsario más importante de España”. Relatos diseñados para apretar el botón de “me gusta” con fervor patriótico, aunque los archivos cuenten algo muy distinto. Y es que, cuando uno se detiene en el único barco bien documentado que se le atribuye, el Saint Joseph, la épica se desmorona.
La leyenda lo pinta como un navío inglés capturado legítimamente en plena guerra, un golpe al enemigo en nombre del rey. Incluso en Wikipedia se repite con solemnidad: «Ante las críticas de Francisco Ceferino, el promotor fiscal Andrés Estévez de Guzmán testificó que El Bravo no estaba armado en corso, sino que era un navío que traficaba en el comercio de Indias. Si bien, a pesar de todo, la captura del Saint Joseph fue considerada legítima por ser Inglaterra una potencia enemiga de la Corona española». Palabras redondas para sostener un mito.

El problema es que los documentos del Archivo Militar de Segovia cuentan otra historia. El Saint Joseph era una simple balandra que casi hacía aguas, cargada de vino y naranjas, y que navegaba con un pasaporte real firmado en Corella, lo que le permitía comerciar legalmente aun en plena guerra. Lo de que la Corona se lo quedó “por necesidad de barcos” es posiblemente la fuente que más ha deformado la realidad de su captura, al igual que la de todas las leyendas posteriores a las que me he referido. La verdad es que hubo un amaño en la aduana de Santa Cruz: Amaro se embolsó el dinero de la subasta, y el navío acabó en manos privadas de un canario de raíces holandesas, Juan Antonio Moermans, que destinó el pequeño sloop a comerciar nuevamente con el enemigo en Vlissingen, Zelanda. Pero dejemos esta historia por un momento y vayámonos unos años atrás, porque la vida de algunos personajes canarios es más jugosa que estas leyendas fabuladas, y luego veremos la conexión con el destino del pequeño barco británico de la Compañía de Cunningham, el Saint Joseph.

Y ahí aparece el fraile agustino Pablo Montañés, natural de Los Silos, que marchó como capellán a Flandes para dar la extremaunción a los canarios heridos y terminó en Ámsterdam gastando su subsidio militar en burdeles antes de convertirse al judaísmo. Su propio padre, el capitán Sebastián Pérez Montañés, tuvo que responder ante la Inquisición cuando el hijo declaró que toda su familia era de origen judío. Las fuentes, como recuerda Haim Beinart en The Trial of Pablo Montañés (Universidad Pontificia de Salamanca) , recogen que fue el propio Moermans quien asistió a una misa oficiada por el fraile en Ámsterdam y, al enterarse después de su conversión, confesó que estuvo a punto de “romperle la cabeza”.
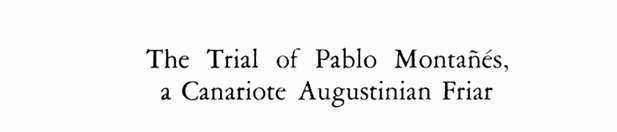
De testigo de la apostasía a comprador del Saint Joseph, Moermans supo estar en todos los escenarios donde había enredo o negocio. Así se cierra el triángulo: Amaro, elevado como corsario al servicio del rey pero en realidad implicado en un barco ruinoso que pasó de manos; Moermans, el comerciante flamenco que aparece tanto en la Inquisición como en la aduana de Santa Cruz; y Fray Pablo Montañés, el fraile de Los Silos que pasó de dar la extremaunción a canarios en Flandes a convertirse en judío en Ámsterdam, dejando tras de sí un escándalo familiar y religioso. Donde la historia oficial quiere ver epopeya, los documentos muestran una comedia de enredos. Un barco de saldo, un fraile renegado y un comerciante flamenco dan para mucho más que una leyenda de Youtube o un titular patriótico de prensa dominical.



